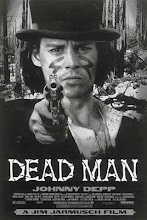Sin despedida
Si hubiera sentido alguna señal por más imposible que fuera, ese día no te habría dejado ir tan fácil de mis manos. Es que no había manera de saberlo, porque no había motivos para pensarlo. Quizás las señales han estado ahí desde siempre para cada uno de nosotros, pero algunos no las vemos. No nos han enseñado a perder lo que mas amamos en un momento determinado; nos aferramos a la vida creyendo que eso es para bien.
Entonces ese día, fue el último en que nuestros ojos se miraron con habitual sonrisa y después, cada uno tomó su rumbo sin pensar en el otro. Tal vez mañana te vería. Pasó la muerte y jamás te he visto desde aquél fugaz recuerdo. Todo sucedió repentinamente.
Te encontré de casualidad en plena calle; tropezamos en la oscuridad y nos reconocimos entre risas cariñosas; hace dos semanas que no te veía. Extendí mi mano, pasaron segundos y me quedé con tu imagen durante todo el trayecto hacia algún punto fijo del universo.
Si me hubiera anticipado a los sucesos futuros, no te hubiese soltado en ningún momento. Esa mano en la oscuridad fue mi única despedida. Quise verte días más tarde, pero no apareciste, me hiciste falta. Pude haber muerto, ¿te contaron?, extraños acontecimientos de la vida y la muerte.
El sueño en que me hablas
Este es el sueño en que me hablaste. En los otros desaparecías silenciosamente entre los reflejos y las luces; quería que me hablaras. Quise hablarte de tantas cosas. En este sueño al menos pude abrazarte y expresarte mis temores.
Tenías tu pelo largo tomado con un moño atrás. Apareciste como fotografía enmarcada al final de un muro en la inconciencia. Yo estaba sentado en un sillón; había mucha gente a mi alrededor, personas que jamás conocí. Todos hablaban entre si, nadie me dirigía la palabra. Recuerdo estar sentado en la cocina de mi abuela como solía ser antes; iluminada y con un televisor encendido. Yo no miraba a la televisión, estaba perdido en algún pensamiento poco importante. Entonces te divisé entre la bulliciosa multitud; traté de llamarte, pero mi voz era áspera, temía que te fueras.
En un momento todos comenzaron a salir por la puerta. Te colaste entre ellos y quise llamarte nuevamente: ¡toño! ¡toño!, no me escuchaste. Entonces me levanté y te tomé del brazo para traerte hacia mí. Te aprisioné a mi tristeza y no te dejé ir: ¿Dónde estás toño?, me dices: estoy bien. Ayúdame toño, apóyame. No me dices nada.
Comienzo a llorar y con fuerza te pregunto: ¿Por qué te fuiste toño? ¿Por qué te fuiste? Y lloras conmigo. Luego despierto con los ojos llenos de lágrimas, pero tranquilo de haverte abrazado en mis sueños.
Si hubiera sentido alguna señal por más imposible que fuera, ese día no te habría dejado ir tan fácil de mis manos. Es que no había manera de saberlo, porque no había motivos para pensarlo. Quizás las señales han estado ahí desde siempre para cada uno de nosotros, pero algunos no las vemos. No nos han enseñado a perder lo que mas amamos en un momento determinado; nos aferramos a la vida creyendo que eso es para bien.
Entonces ese día, fue el último en que nuestros ojos se miraron con habitual sonrisa y después, cada uno tomó su rumbo sin pensar en el otro. Tal vez mañana te vería. Pasó la muerte y jamás te he visto desde aquél fugaz recuerdo. Todo sucedió repentinamente.
Te encontré de casualidad en plena calle; tropezamos en la oscuridad y nos reconocimos entre risas cariñosas; hace dos semanas que no te veía. Extendí mi mano, pasaron segundos y me quedé con tu imagen durante todo el trayecto hacia algún punto fijo del universo.
Si me hubiera anticipado a los sucesos futuros, no te hubiese soltado en ningún momento. Esa mano en la oscuridad fue mi única despedida. Quise verte días más tarde, pero no apareciste, me hiciste falta. Pude haber muerto, ¿te contaron?, extraños acontecimientos de la vida y la muerte.
El sueño en que me hablas
Este es el sueño en que me hablaste. En los otros desaparecías silenciosamente entre los reflejos y las luces; quería que me hablaras. Quise hablarte de tantas cosas. En este sueño al menos pude abrazarte y expresarte mis temores.
Tenías tu pelo largo tomado con un moño atrás. Apareciste como fotografía enmarcada al final de un muro en la inconciencia. Yo estaba sentado en un sillón; había mucha gente a mi alrededor, personas que jamás conocí. Todos hablaban entre si, nadie me dirigía la palabra. Recuerdo estar sentado en la cocina de mi abuela como solía ser antes; iluminada y con un televisor encendido. Yo no miraba a la televisión, estaba perdido en algún pensamiento poco importante. Entonces te divisé entre la bulliciosa multitud; traté de llamarte, pero mi voz era áspera, temía que te fueras.
En un momento todos comenzaron a salir por la puerta. Te colaste entre ellos y quise llamarte nuevamente: ¡toño! ¡toño!, no me escuchaste. Entonces me levanté y te tomé del brazo para traerte hacia mí. Te aprisioné a mi tristeza y no te dejé ir: ¿Dónde estás toño?, me dices: estoy bien. Ayúdame toño, apóyame. No me dices nada.
Comienzo a llorar y con fuerza te pregunto: ¿Por qué te fuiste toño? ¿Por qué te fuiste? Y lloras conmigo. Luego despierto con los ojos llenos de lágrimas, pero tranquilo de haverte abrazado en mis sueños.
boomp3.com