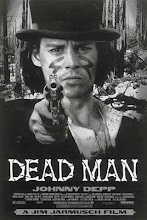Miro sin pestañeos reiterativos, la manifestación de algún movimiento espontáneo de las luces, para que me revelen la solución a estas inquietudes tardías. Tal vez el reflejo azul en los ventanales de mis miedos, o más aún, un remezón de sus vídriales como una especie de vibración del cuerpo.
Miro por ejemplo en el azar incomprensible del metro en sus vagones, el reencuentro de un rostro que me ilumine en un tarde de ajetreo. Tendría las palabras suficientes para explicarle desde el bullicio, que necesito urgente de sus ojos para volverme loco, mientras salto al otro extremo de la línea en dirección al vacío. Hilaría pequeñas frases para decirle que soy yo, aquello que intuye como cierto, pero que más bien desconoce por falta de silencio. Es sólo el metro lo que veo. Miro, pero no hallo luces ni gemidos.
Miro de vez en cuando por sobre mis hombros, cuando camino por las calles solitarias en tardes primaverales y de enormes tormentas, el seguimiento de mis pasos de una gigantografía de una musa, que recoge mis plegarias como pancartas obsoletas. Al voltearme le diría que el multicolor de sus manos me congelan las dudas, y que ahora sí creo en las casualidades. Trataría de no sonrojarme ante tamaña imagen estereotipada. Le mentiría para no ser presa fácil, y tal vez más tarde hablaríamos de permanecer intactos por el fatigoso paso del tiempo. Miro, y sin embargo, nadie me sigue; ningún afiche publicitario, ni siquiera la muerte.
Miro, medio borracho, el instante en que cambio la música de un ambiente, para reconocer en alguien el secreto de un culto personal hacia el rockanroll que nadie escucha. De sentir sus vibraciones, me acercaría y le preguntaría acerca de sus temblores con cada acorde. No me cansaría de citar a tantos discos que llevo en mis oídos; quizás ella se ilumine con aquellas exaltaciones musicales. Y yo me ilumine con atribuciones innecesarias.
Miro por todas partes para encontrar el movimiento espontáneo de las luces de bengala; aquellas que se encienden y terminan millones de años luz sobre las estrellas. Miro los comerciales y teleseries del mundo entero, pero ninguna de sus artificiosas mujeres me parecen tan luminosas como aquellas que diviso a través de la ventana de una micro. Miro a tantas; a las que fueron miradas, y a las que nunca han sido ni siquiera mencionadas en la historia. A todas ellas miro, para encontrar a ese movimiento espontáneo que me ilumine y me desbarate las ideas.
Miro inclusive por debajo de los lugares comunes y las historias paralelas. Miro en diversos estratos sociales, en distintas edades, pero no encuentro ningún rostro ni expresiones iluminantes. A veces miro en mis sueños y recuerdos, pero esos rostros se desvanecen, pierden forma y luz; se mueren. Entonces sigo mirando con expresiones comprimidas y coquetas a cuanta mujer se presente en la mirada. Pero no encuentro a nadie con movimientos espontáneos de luces destellantes.
Miro por ejemplo en el azar incomprensible del metro en sus vagones, el reencuentro de un rostro que me ilumine en un tarde de ajetreo. Tendría las palabras suficientes para explicarle desde el bullicio, que necesito urgente de sus ojos para volverme loco, mientras salto al otro extremo de la línea en dirección al vacío. Hilaría pequeñas frases para decirle que soy yo, aquello que intuye como cierto, pero que más bien desconoce por falta de silencio. Es sólo el metro lo que veo. Miro, pero no hallo luces ni gemidos.
Miro de vez en cuando por sobre mis hombros, cuando camino por las calles solitarias en tardes primaverales y de enormes tormentas, el seguimiento de mis pasos de una gigantografía de una musa, que recoge mis plegarias como pancartas obsoletas. Al voltearme le diría que el multicolor de sus manos me congelan las dudas, y que ahora sí creo en las casualidades. Trataría de no sonrojarme ante tamaña imagen estereotipada. Le mentiría para no ser presa fácil, y tal vez más tarde hablaríamos de permanecer intactos por el fatigoso paso del tiempo. Miro, y sin embargo, nadie me sigue; ningún afiche publicitario, ni siquiera la muerte.
Miro, medio borracho, el instante en que cambio la música de un ambiente, para reconocer en alguien el secreto de un culto personal hacia el rockanroll que nadie escucha. De sentir sus vibraciones, me acercaría y le preguntaría acerca de sus temblores con cada acorde. No me cansaría de citar a tantos discos que llevo en mis oídos; quizás ella se ilumine con aquellas exaltaciones musicales. Y yo me ilumine con atribuciones innecesarias.
Miro por todas partes para encontrar el movimiento espontáneo de las luces de bengala; aquellas que se encienden y terminan millones de años luz sobre las estrellas. Miro los comerciales y teleseries del mundo entero, pero ninguna de sus artificiosas mujeres me parecen tan luminosas como aquellas que diviso a través de la ventana de una micro. Miro a tantas; a las que fueron miradas, y a las que nunca han sido ni siquiera mencionadas en la historia. A todas ellas miro, para encontrar a ese movimiento espontáneo que me ilumine y me desbarate las ideas.
Miro inclusive por debajo de los lugares comunes y las historias paralelas. Miro en diversos estratos sociales, en distintas edades, pero no encuentro ningún rostro ni expresiones iluminantes. A veces miro en mis sueños y recuerdos, pero esos rostros se desvanecen, pierden forma y luz; se mueren. Entonces sigo mirando con expresiones comprimidas y coquetas a cuanta mujer se presente en la mirada. Pero no encuentro a nadie con movimientos espontáneos de luces destellantes.